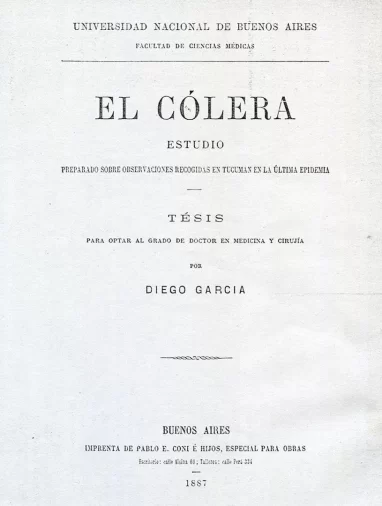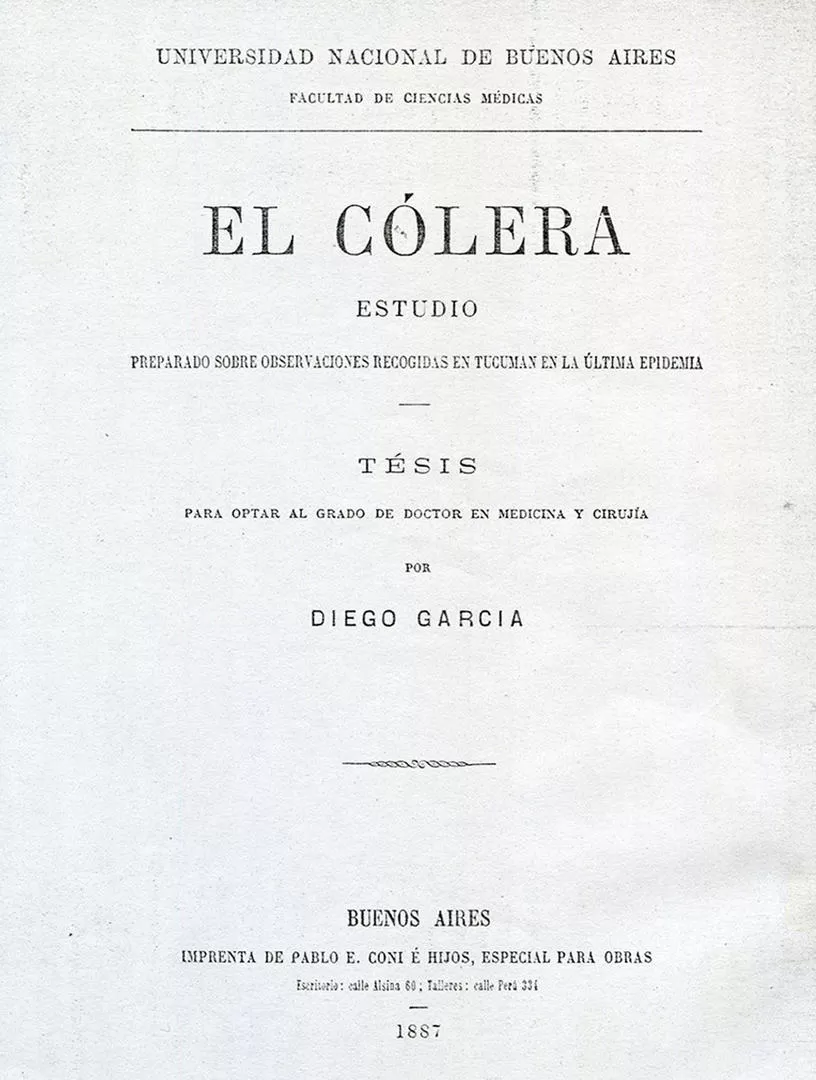
En la epidemia que asoló Tucumán en 1887.
Como es sabido, entre diciembre de 1886 y febrero de 1887, asoló Tucumán una epidemia de cólera que causó enorme mortandad. Un practicante, el tucumano Diego García (1862-1892), se doctoró en Medicina en Buenos Aires, ese año 87, con la tesis “El cólera. Estudio preparado sobre observaciones recogidas en Tucumán en la última epidemia”.
Revelaba los tratamientos aplicados, cuyo primitivismo podrán calibrar los médicos de hoy. La diarrea se trataba inicialmente con láudano y con infusiones de menta, manzanilla o poleo. Si persistía, aplicaban una fórmula de bismuto, extracto de ratania, láudano, coñac, tintura de canela y jarabe de menta, tomado en cucharadas cada hora o media hora. Si no disminuía, venía “la chlorodyna de la Farmacopea Británica”, generalmente con éxito.
Si simultáneamente había síntomas de paludismo, correspondía una fórmula de subnitrato de bismuto y sulfato de quinina. Habiendo vómitos, la “poción Riviere”, además de “sinapismos a la región epigrástrica”. Se hacía tragar al enfermo pedacitos de hielo, pero esto era imposible en la campaña. Como anestésico, el clorhidrato de morfina, pero “era muy caro para los pobres”. También, inyecciones de morfina en la región epigástrica. Claro que esto no funcionaba en los casos muy graves, cuando los vómitos se sucedían sin cesar.
Para los calambres, fricciones con aceite de trementina, o con tintura de mostaza mezclada con linimento de Stokes y amoníaco. Si el pulso era en extremo débil, “pociones fuertemente estimulantes”, como la compuesta por coñac, tintura de canela, esencia de menta, jarabe de éter y acetato de amoníaco. En la convalecencia, correspondían “tónicos, entre otros el Quinium Labarraque”. La sed se calmaba con “limonada tartárica o cítrica”.