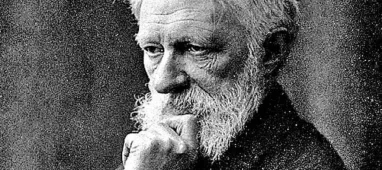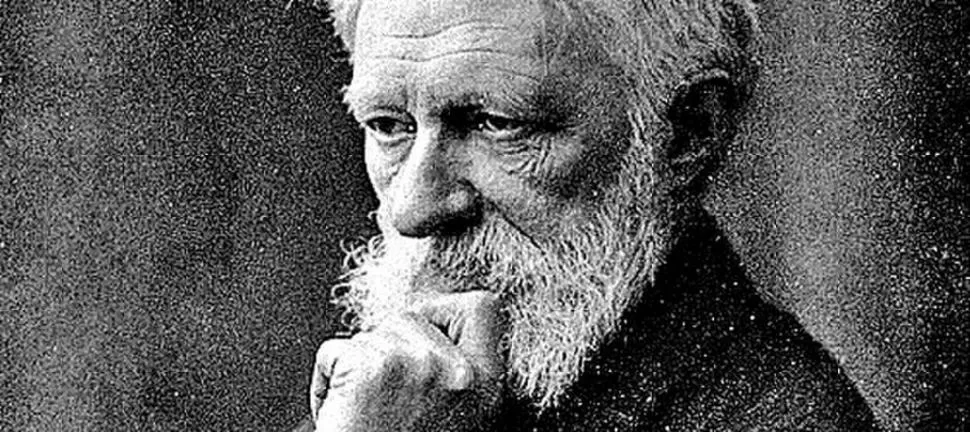
Un comentario del filósofo Alberto Rougés
En 1937, el filósofo tucumano Alberto Rougés felicitaba a Juan José Arévalo por “La pedagogía de la personalidad”. Lo juzgaba un libro utilísimo para los pedagogos, que “necesitan mirar desde más arriba el problema educacional, y que tan expuestos están (por falta de contacto con las altas esferas del pensamiento y por exceso de confianza en su preparación) a convertir en caricaturas las mejores innovaciones de la pedagogía”. Si no alcanzan a comprenderlo bien, “por lo menos aprenderán a dudar de su propia suficiencia, en el trato con espíritus superiores”.
Apuntaba que el pensamiento del siglo XIX endiosó al mundo físico, orgulloso de sus éxitos inverosímiles, y concluyó por no ver al espíritu, que “se volvió para él un ente metafísico o mitológico”. Cuando dieron el premio Nobel a Rudolf Eucken, “se vio generalmente en ese galardón un intento reaccionario, retrógrado. Hoy ha cambiado tanto el ambiente, que el filósofo del ‘activismo’ parece considerablemente menos metafísico que lo que pareció antes. El espíritu ha dejado de ser un personaje mítico y se ha convertido en un ser familiar, con el que nos encontramos a cada rato. Ha descendido de las regiones etéreas y se ha condensado en realidad”.
Recordaba Rougés que cuando leyó a Eucken, “su pensamiento me dilató los horizontes, me pareció un heraldo de la época nueva, un libertador. Pero me pareció también que a pesar de su alta alcurnia, le faltaba poder para encarar sus concepciones, cuyos contornos eran a menudo demasiado imprecisos, como esas sombras que entrevemos en la niebla y no acabamos nunca de averiguar si son o no de este mundo. De ahí que, en busca de algo más concreto, me despidiera pronto de Eucken”. Le complacía encontrarlo de nuevo en Arévalo, “encarnado en una gran doctrina pedagógica de contornos definidos, lleno de savia y de porvenir”.