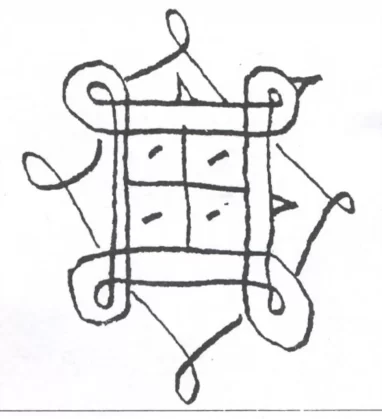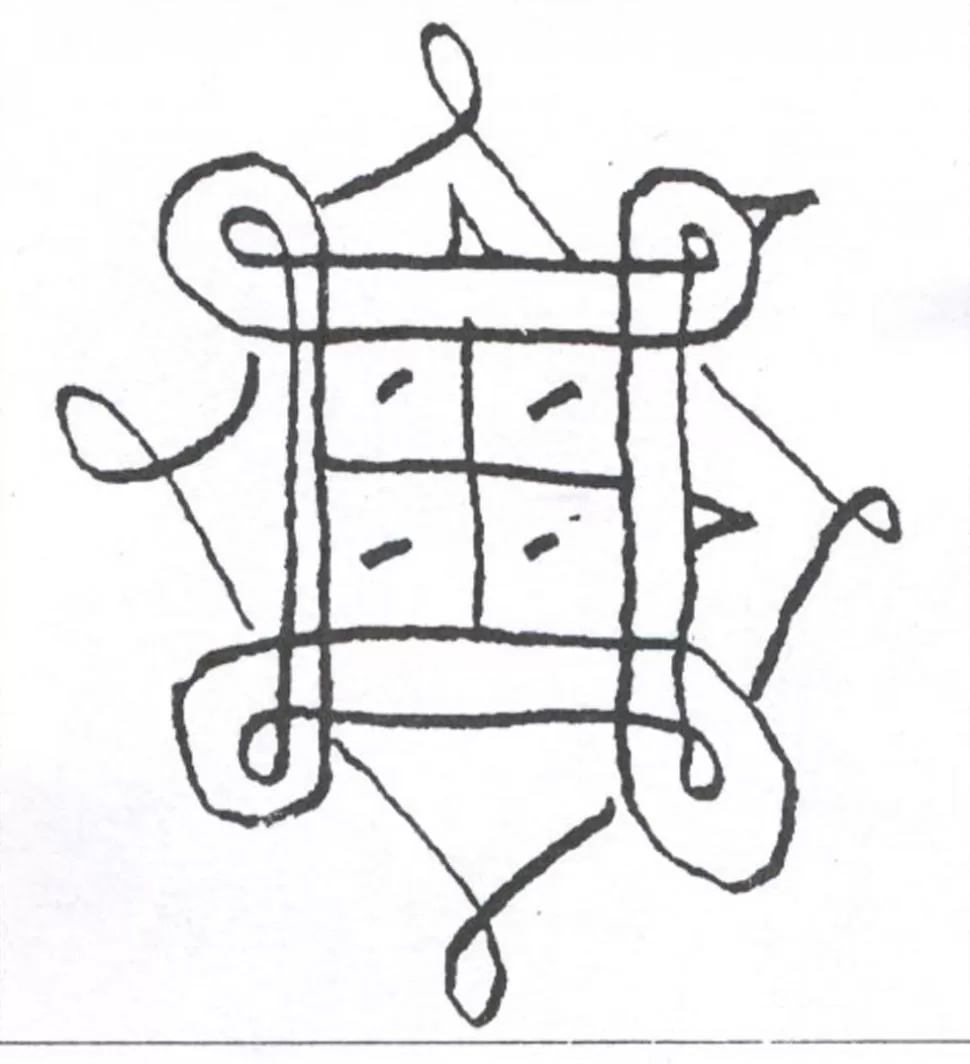
Empezaban con una declaración de fe.
Los escribanos, hasta bien andado el siglo XIX, iniciaban los testamentos con una larga fórmula que declaraba la fe religiosa del otorgante. Uno de 1810, dictado en Tucumán por María Petrona Villafañe de Sorroza, es un buen ejemplo.
Empezaba: “En el nombre de Dios Todopoderoso, amén. Sea notorio a los que la presente escritura de testamento, última y postrimera voluntad vieren, como yo, María Petrona de Villafañe, viuda y vecina de esta ciudad, hallándome buena y en mis potencias y sentidos cabales; creyendo como firmemente creo, confieso y venero todos los misterios, artículos y sacramentos que tuvo y enseña nuestra Santa Madre Iglesia católica apostólica y romana, en cuya fe y creencia he vivido, protesto vivir y morir”.
Continuaba expresando que “temerosa de la muerte, como es natural a toda humana criatura, me encomiendo de todas veras, para este tremendo trance, a la Santísima Reina de los Ángeles, María Santísima, Madre de Dios y de todos los pecadores, a la que elijo por mi protectora y abogada, para que en consorcio con su dichosísimo esposo, el glorioso patriarca San José, Santo Ángel de mi Guarda, Santo de mi devoción y demás de la corte celestial, intercedan por mí y alcanzándome el perdón de mis culpas y pecados, me consigan la vida eterna, por los infinitos méritos de Nuestro Señor y Redentor Jesucristo”.
La cláusula siguiente decía que “primeramente mando y recomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor que la crió y redimió con el inestimable precio de su sangre sacratísima, y el cuerpo ofrezco a la tierra de que fue formado.”