
Ante el general Manuel Belgrano tuvo que capitular el ejército enemigo íntegro, entregando hasta la bandera del rey y jurando no volver a combatir.
Terminada en gran victoria la batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813, con cielo opaco y mañana lluviosa, el jefe realista, brigadier Pio Tristán, decidió poner fin a la acción, que se había convertido en realmente sangrienta. Envió como parlamentario ante Belgrano al coronel La Hera.
Belgrano, narra Bartolomé Mitre, le contestó en voz alta y con benevolencia. “Dígale usted a su general que se despedaza mi corazón al ver derramar tanta sangre americana: que estoy pronto a otorgar una honrosa capitulación: que haga cesar inmediatamente el fuego en todos los puntos que ocupan sus tropas, como yo voy a mandar en todos los que ocupan las mías”. El parlamentario se retiró inmediatamente, ante el apenas disimulado placer de los patriotas.
Es Mitre el historiador argentino que ha narrado con mayor detalle estos sucesos y vale la pena seguir cuidadosamente su relato.
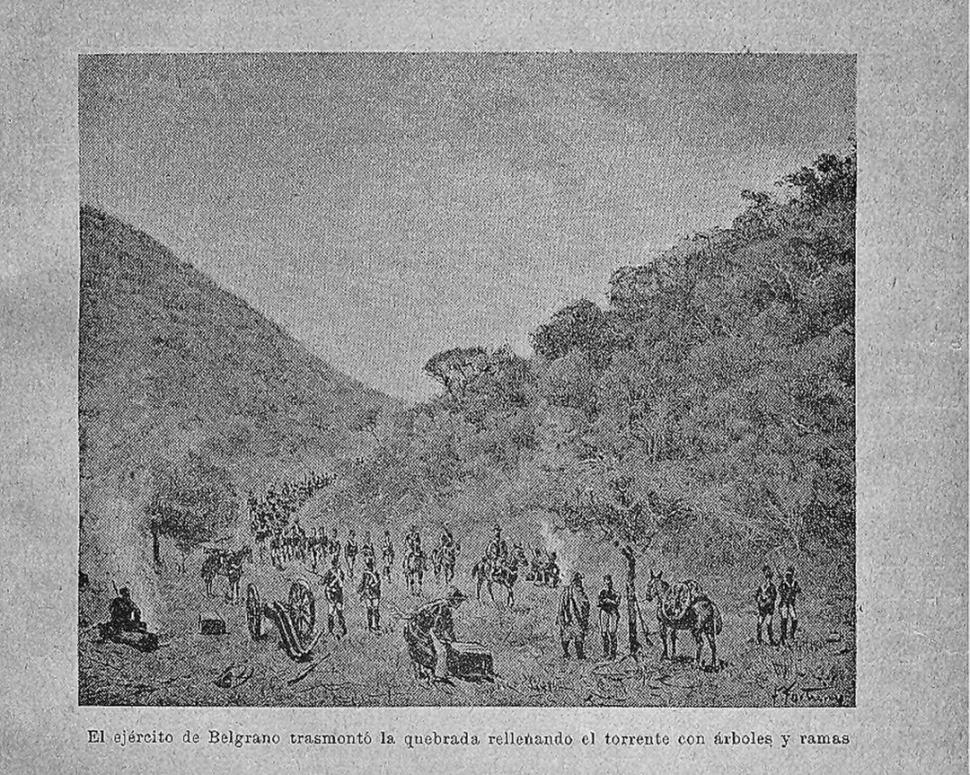
Los juramentos
En la tarde del 20, de una y otra parte se ajustaron las capitulaciones entre patriotas y realistas. En estos documentos, se estipuló que al día siguiente el ejército de Tristán saldría de la ciudad “con los honores de la guerra, a tambor batiente y banderas desplegadas”.
Los restos de la tropa española que estaban refugiados en la ciudad quedaron obligados a rendir sus armas a tres cuadras de distancia de ella, y entregar sus pertrechos de guerra.
Por juramento se obligaron, desde Tristán hasta el último tambor, “a no volver a tomar armas los vencidos y a la devolución de sus prisioneros”. Era a ese propósito que el jefe supremo realista, Manuel José de Goyeneche, pusiera en libertad a los presos patriotas que tenía y permitir a su guarnición de Jujuy (que no había participado en la batalla), retirarse libremente con sus armas.

La entrega de armas
Firmadas las capitulaciones, ambos ejércitos permanecieron en sus posiciones. Citando a un testigo presencial, Mitre narra que “en la mañana del 21, los dos ejércitos estaban sobre las armas. El uno para desocupar la plaza, el otro para entrar en ella: el uno para entregar las armas, el otro para recibirlas. El tiempo seguía lluvioso. Serían las 9 cuando el ejército realista salió al campo formado en columna, llevando los batallones los jefes a su cabeza, batiendo marcha los tambores y sus banderas desplegadas. La tropa nuestra, que estaba fuera, los recibió con los honores correspondientes”.
Continúa el relato del testigo. “A cierta distancia su columna hizo alto, desplegando en línea el batallón que llevaba en la cabeza. Empezó a desfilar por delante del jefe y soldados que estaban apostados para recibir el armamento, que iba entregando hombre por hombre, juntamente con su cartuchera y correaje. Los tambores hicieron lo mismo con sus cajas, los pífanos con sus instrumentos y el abanderado entregó finalmente la bandera del rey”.

Todos americanos
Después, los demás cuerpos fueron entregando sus armas, “y la caballería echó pie a tierra y rindió al pie de la bandera argentina sus espadas y carabinas; la artillería rindió sus cañones, sus carretas y municiones. Fue un total de 2.700 hombres que desfilaron”.
Esa tarde del 21 de febrero, “los vencidos y vencedores fraternizaron en el contacto, pues los soldados del ejército realista eran en su mayor parte del alto y bajo Perú”. Al conceder la capitulación, comenta Mitre, Belgrano había tenido muy en cuenta esta circunstancia, además de ser americanos Tristán y Goyeneche. Esperaba entonces que esa condición los llevara a pronunciarse por la causa de la revolución. Al parecer, algo de eso le había dado a entender Tristán respecto de él y de su primo Goyeneche.
Crítica a la capitulación
“Sólo así puede explicarse la prontitud con que Belgrano se apresuró a cumplir las cláusulas más importantes de la capitulación, que no tenían término fijo para su ejecución en cuanto a la marcha”. Tan rápido fue todo que a los tres días no había un soldado realista en Salta. Llama Mitre “quijotesca generosidad” adicional de Belgrano, el hecho de que a petición de Goyeneche le concedió un armisticio de 40 días. El historiador denomina a todo esto la “falsa promesa de Goyeneche y la credulidad de Belgrano”.
En Buenos Aires, los patriotas repudiaron la capitulación de Belgrano y también lo hizo el virrey de Lima respecto a la de Goyeneche y Tristán.
Con no poca razón, los realistas sabían que Goyeneche contaba con 3.000 infantes disponibles, 1.000 caballos, 300 artilleros y armamentos para 500 más. Pero sucedió que la derrota de Salta trastornó a Goyeneche. De inmediato convocó una junta de guerra y anunció que se retiraba a Potosí y se replegaba a Oruro. Emprendió estas maniobras con la máxima celeridad.
Además, Goyeneche, viendo la admiración que las tropas argentinas iban despertando en el Perú, y sus comentarios sobre la catástrofe de Salta, temía que estuviesen “contaminados con las ideas revolucionarias”.
Juramento levantado
Así, dio orden de que todos los juramentados fuesen detenidos antes de llegar a Oruro en un pueblo llamado Sepulturas. Allí se presentó con su Estado Mayor y, con vehemencia, les hizo saber que el arzobispo de Charcas y el obispo de La Paz los habían absuelto de su juramento.
Solamente 7 oficiales y 300 soldados se prestaron a esta sugestión, y con ellos se organizó un cuerpo separado, que se denominó desde entonces “Batallón de la Muerte” y cuyo uniforme tenía atributos fúnebres.
Mitre apunta que sacar el fruto de una batalla es la gran habilidad de un general. Si Belgrano obtuvo algunos, no alcanzó todas las ventajas que eran de esperarse y que el enemigo le brindaba con sus faltas. Si Goyeneche, en vez de retirarse a Oruro, hubiera concentrado sus 4.000 hombres, habría sido justificable la inacción de Belgrano, puesto que él tenía apenas 2.500 en estado de invadir después de las pérdidas de la batalla.

Demasiada lentitud
Pero abierto el camino, retirado el enemigo casi en fuga, sublevados Potosí y Chuquisaca, “no se comprende cómo todo esto no lo decidió a proseguir su victoria con más vigor y con más actividad aunque fuese arriesgando algo”. Al contrario, “demasiado ocupado en escribir correspondencias y proclamas, dejaba pasar la primera impresión en la catástrofe de sus enemigos, daba tiempo al virrey de Lima para que los auxiliase con nuevas tropas y a los pueblos para que su entusiasmo se entibiara”.
Pasaron febrero, marzo y recién a mediados de abril Belgrano inició la segunda campaña al Alto Perú. Se movía con lentitud, a pesar de que el gobierno lo instaba a una mayor velocidad. Por ello es que esta campaña, a pesar de los buenos auspicios de la victoria de Salta, terminó ese año en dos desastres para el Ejército del Norte: el de Vilcapugio, el 1 de octubre, y el de Ayohuma el 4 de noviembre.

